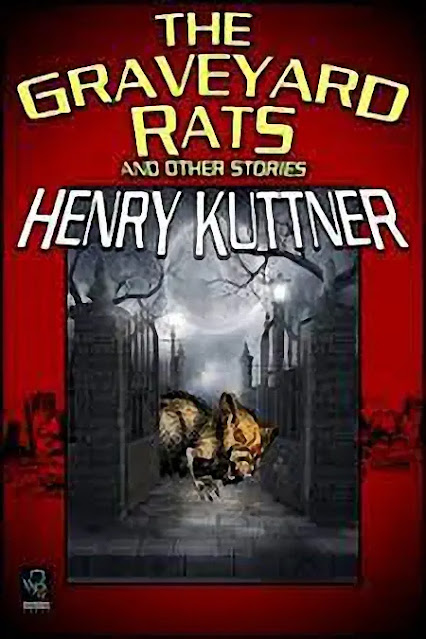(The Graveyard Rats) es un relato de terror del
escritor norteamericano Henry Kuttner. A continuación puedes leerlo completo en
este espacio ancestral de rezyklon.
LAS RATAS DEL CEMENTERIO
El anciano Masson, guardián de uno de los más
antiguos cementerios de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas.
Varias generaciones atrás, se habían instalado en el cementerio una colonia de
ratas enormes procedentes de los muelles. Cuando Masson asumió su cargo, tras
la inexplicable desaparición del guardián anterior, decidió aniquilarlas.
Al principio colocaba trampas y veneno cerca de
sus madrigueras; más tarde, intentó exterminarlas a tiros. Pero todo fue
inútil. Las ratas seguían allí.
Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando
el cementerio. Eran grandes, aun tratándose de la especie mus decumanus, cuyos
ejemplares llegan a los treinta y cinco centímetros de largo sin contar la
cola, pelada y gris. Masson las había visto grandes como gatos; y cuando los
sepultureros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro que por
aquellas pútridas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Al
parecer, los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem
debieron de transportar cargamentos muy extraños.
Masson se asombraba a veces de las proporciones
enormes de estas madrigueras. Recordaba ciertos relatos fantásticos que había
oído al llegar a la decrépita y embrujada ciudad de Salem. Eran relatos que
hablaban de una vida embrionaria que persistía en la muerte, oculta en las
perdidas madrigueras de la tierra. Ya habían pasado los tiempos en que Cotton
Mather exterminara los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en
honor de Hécate y de la siniestra Magna Mater. Pero todavía se alzaban las
tenebrosas mansiones de torcidas buhardillas, de fachadas inclinadas y
leprosas, en cuyos sótanos, según se decía, aún se ocultaban secretos blasfemos
y se celebraban ritos que desafiaban tanto a la ley como a la cordura. Moviendo
significativamente sus cabezas canosas, los viejos aseguraban que, en los
antiguos cementerios de Salem, había bajo tierra cosas peores que gusanos y
ratas.
En cuanto a estos roedores, Masson les tenía
asco y respeto. Sabía el peligro que acechaba en sus dientes agudos y
brillantes. Pero no comprendía el horror que los viejos sentían por las casas
vacías, infestadas de ratas. Había escuchado rumores sobre criaturas espantosas
que moraban en lo profundo, y que tenían poder sobre las ratas, a las que
agrupaban en ejércitos disciplinados.
Según afirmaban los viejos, las ratas eran
mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de la
tierra. Y aún se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las
sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista
de Hamelin era una leyenda que ocultaba, en forma alegórica, un horror impío; y
según ellos, los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás
salieron a la luz del día.
Masson no hacía caso de estos relatos. No tenía
trato con sus vecinos y, de hecho, hacía lo posible por mantener en secreto la
existencia de las ratas. De conocerse el problema tal vez iniciasen una
investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente
hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las
ratas. Pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy
comprometedoras para Masson.
Los dientes postizos suelen hacerse de oro, y
no se los extraen a uno cuando muere. La ropa, naturalmente, es diferente,
porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño
sencillo, perfectamente reconocible después. Pero el oro no lo es. Además,
Masson negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco
escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia.
Hasta ese momento, Masson se las había arreglado para que no haya
investigaciones. Negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando
éstas le hubiesen arrebatado el botín. A Masson no le preocupaba lo que pudiera
suceder con los cuerpos, después de haberlos saqueado, pero las ratas solían
arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas roían en el ataúd.
El tamaño de aquellos agujeros lo asombraba. Curiosamente, las ratas horadaban
siempre los ataúdes por uno de los extremos, y no por los lados. Parecía como
si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia.
Ahora se encontraba ante una sepultura abierta.
Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda, y de arrojarla al montón
que había formado a un lado. Desde hacía semanas no paraba de caer una llovizna
fría y constante. El cementerio era un lodazal pegajoso, del que surgían las
mojadas lápidas en formaciones irregulares. Las ratas se habían retirado a sus
cubiles; no se veía ni una. Pero el rostro flaco de Masson reflejaba una sombra
de inquietud.
Había terminado de descubrir la tapa de un
ataúd de madera. Hacía varios días que lo habían enterrado, pero Masson no se
había atrevido a desenterrarlo antes. Los parientes del muerto aún visitaban su
tumba, aun lloviendo. Pero a estas horas de la noche, no era fácil que
vinieran, por mucho dolor y pena que sintiesen. Y con este pensamiento
tranquilizador, se enderezó y echó a un lado la pala.
Desde la colina donde estaba el cementerio, se
veían parpadear apenas las luces de Salem a través de la lluvia. Sacó la
linterna del bolsillo. Apartó la pata y se inclinó a revisar los cierres de la
caja. De repente, se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo
inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento, sintió
una punzada de terror supersticioso, que pronto dio paso a una ira insensata,
al comprender el significado de aquellos ruidos. ¡Las ratas se le habían
adelantado otra vez!
En un rapto de cólera, arrancó los candados del
ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca, hasta que pudo levantarla
con las manos. Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. La lluvia
salpicaba el blanco tapizado de raso: estaba vacío. Masson percibió un
movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz. El
extremo del sarcófago había sido perforado, y el agujero comunicaba con una
galería, aparentemente, pues en aquel momento desaparecía por allí un pie
fláccido, inerte, enfundado en su correspondiente zapato. Masson comprendió que
las ratas se le habían adelantado sólo unos instantes. Se agachó y agarró el
zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de
golpe. De un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una
algarabía de chillidos agudos y excitados. Un momento después, había recuperado
la linterna y la enfocaba por el agujero.
Era enorme. Tenía que serlo; de lo contrario,
no habrían podido arrastrar el cadáver. Masson intentó imaginarse el tamaño de
aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre.
Llevaba su revólver cargado en el bolsillo, y
esto le tranquilizaba. De haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria,
Masson habría abandonado su presa a las ratas, antes de aventurarse por aquella
estrecha madriguera; pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su
corbata, cuya perla debía ser indudablemente auténtica, y, sin pensarlo más, se
enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era
angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de
los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de
arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz
de avanzar, aprisionado entre aquellas estrechas paredes de tierra.
El aire se hacía irrespirable por el hedor del
cadáver. Masson decidió que, si no lo alcanzaba en un minuto, regresaría. El
terror empieza a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le instaba a
proseguir. Y prosiguió, cruzando varias bocas de túneles adyacentes. Las
paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. Dos veces oyó a sus
espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de éstos le hizo
volver la cabeza. No vio nada, naturalmente, hasta que enfocó la linterna en
esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía la galería que
acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su
espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza sólo de pensar en la
posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución, a pesar de que
casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban.
Pero había algo más, en lo que tampoco había pensado: el túnel era demasiado
estrecho para dar la vuelta.
El pánico se apoderó de él, por un segundo, pero
recordó la boca lateral que acababa de pasar, y retrocedió dificultosamente
hasta allí. Introdujo las piernas, hasta que pudo dar la vuelta. Luego, comenzó
a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor de sus rodillas. De
repente, una puntada le traspasó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se
le hundían en la carne, y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores.
Oyó un chillido penetrante, y el rumor presuroso de una multitud de patas que
se escabullían.
Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un
gemido de horror: una docena de enormes ratas lo observaban atentamente, y sus
ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes, grandes como gatos. Tras
ellos vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció
ante las increíbles proporciones de aquella sombra. La luz contuvo a las ratas
durante un momento, pero no tardaron en volver a acercarse furtivamente.
Al resplandor de la linterna, sus dientes
parecían teñidos de carmesí. Masson forcejeó con su pistola, consiguió sacarla
de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. Estaba en una posición difícil. Procuró
pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse. El
estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el
humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a
reptar velozmente a lo largo del túnel. Pero no tardó en oír de nuevo las
carreras de las ratas, que se le echaron encima otra vez. Se le amontonaron
sobre las piernas, mordiéndole y chillando de manera enloquecedora.
Masson empezó a gritar mientras echaba mano a
la pistola. Disparó sin apuntar, y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas
no se alejaron tanto.
Masson aprovechó la tregua para reptar lo más
rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego a la primera señal de un nuevo ataque.
Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata
gris se paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus largos bigotes y
moviendo de un lado a otro, muy despacio, su cola áspera y pelada. Masson
disparó y la rata echó a correr.
Continuó arrastrándose. Se había detenido un
momento a descansar, junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando
descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada, un poco más adelante. Lo tomó
por un montón de tierra desprendido del techo; luego vio que era un cuerpo
humano. Se trataba de una momia negra y arrugada, y vio, preso de un pánico sin
límites, que se movía.
Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él y, a
la luz de la linterna, vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Era
una calavera descarnada, la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado,
pero animada de una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que
delataban su ceguera, y, al avanzar hacia Masson, lanzó un gemido plañidero y
entreabrió sus labios pustulosos, desgarrados en una mueca de hambre espantosa.
Masson sintió que se le helaba la sangre. Cuando aquel horror estaba ya a punto
de rozarle. Masson se precipitó frenéticamente por la abertura lateral. Oyó
arañar en la tierra, a sus pies, y el confuso gruñido de la criatura que le
seguía de cerca. Masson miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar
desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza; las piedras
afiladas le herían las manos y las rodillas. El barro le salpicaba en los ojos,
pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas,
jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente.
Con chillidos triunfales, las ratas se
precipitaron de nuevo sobre él con la voracidad pintada en sus ojos. Masson
estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró desembarazarse de
ellas: el pasadizo se estrechaba y, sobrecogido por el pánico, pataleó, gritó y
disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía. Pero había rechazado
las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande, encajada en
la parte superior de la galería, que le oprimía cruelmente la espalda. Al
tratar de avanzar notó que la piedra se movía, y se le ocurrió una idea: ¡Si
pudiera dejarla caer, de forma que obstruyese el túnel!
La tierra estaba empapada por la lluvia. Se
enderezó y empezó a quitar el barro que sujetaba la piedra. Las ratas se
aproximaban. Veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió
cavando, frenético. La piedra cedía. Tiró de ella y la movió de sus cimientos.
Se acercaban las ratas… Era el enorme ejemplar que había visto antes. Gris,
leprosa, repugnante, avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Masson dio un
último tirón de la piedra, y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces reanudó
su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él, y oyó un
repentino alarido de agonía. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones
mojados. Más adelante, le atrapó los pies un desprendimiento considerable, del
que logró desembarazarse con dificultad. ¡El túnel entero se estaba
desmoronando!
Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra
se desprendía. El túnel seguía estrechándose, hasta que llegó un momento en que
apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar. Se retorció como una anguila hasta
que, de pronto, notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados; y luego su
cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas y pudo
comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca
abajo. Al tratar de incorporarse, se encontró con que el techo del túnel estaba
a escasos centímetros de su espalda. El terror le descompuso. Al salirle al
paso aquel ser espantoso y ciego, se había desviado por un túnel lateral, por
un túnel que no tenía salida. ¡Se encontraba en un ataúd, en un ataúd vacío, al
que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo!
Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La
tapa del ataúd le mantenía inexorablemente inmóvil. Tomó aliento, e hizo fuerza
contra la tapa. Era inamovible, y aun si lograse escapar del sarcófago, ¿cómo
podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que tenía
encima?
Respiraba con dificultad. Hacía un calor
sofocante y el hedor era irresistible. En un paroxismo de terror, desgarró y
arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Hizo un inútil intento por cavar
con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse
solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el
aire… hacia el aire…
Una agonía candente penetró en su pecho; el
pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera
hinchando, a punto de estallar. De pronto, oyó los triunfales chillidos de las
ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez.
Durante un momento, se revolvió histéricamente
en su estrecha prisión, y luego se calmó, boqueando por falta de aire. Cerró
los ojos, sacó su lengua ennegrecida, y se hundió en la negrura de la muerte,
con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos.
Fuente:
Yaconic.com